Por Alhelí González-Cáceres[1]
Hace once días asumió el gobierno Javier Milei y en el acto de asunción participaron apenas unos ocho representantes, entre jefes de Estado y embajadores. Ninguno de algún país relevante en el escenario internacional. Entre los jefes de Estado estuvo Santiago Peña, quien ofreció una entrevista en el canal TN (Todo Noticias) y en el que habló entre otras cuestiones, de su afinidad con el gobierno recientemente electo en Argentina y de aquello que él considera como la causa principal de la crisis inflacionaria por la que atraviesa el país. Sin perder la oportunidad de falsear datos para colocar como ejemplo la gestión macroeconómica en Paraguay, cuyo punto de comparación fue la “inflación cero”.
“Gastar por encima de lo que uno puede”
Peña como todo monetarista, terminó reduciendo la cuestión inflacionaria al “problema del gasto público”. O dicho en sus términos, “gastar más, por encima de lo que uno puede, tarde o temprano te pasa la factura”[2]. Y en esta afirmación hay al menos dos problemas, el primero, la falsa analogía que presenta a la gestión macroeconómica como una expresión de la gestión del presupuesto de los hogares y, el segundo, presumir que el gasto público es causal de inflación. Y sobre estos puntos me referiré en este apartado.
La inflación no es un problema reciente, ni afecta solamente a la economía argentina, venezolana o cubana, la inflación no entiende de ideologías ni es expresión de una “política socialista”. Las fluctuaciones en el índice de precios son un elemento constituyente de la propia dinámica de acumulación de capital, tal como lo son las crisis. Por lo que presentar el problema inflacionario como correlato del elevado gasto público no sólo carece de rigurosidad, sino que es una opinión estrictamente política y, por tanto, ideológica.
El pensamiento económico mainstream fundamenta sus postulados económicos y, en consecuencia, sus políticas económicas sobre la base de supuestos especulativos, alejados de toda realidad. Uno de ellos es la tesis del mercado de competencia perfecta y, por consiguiente, el supuesto de la estabilidad de precios que resultaría del funcionamiento equilibrado de la economía, en donde la intervención del Estado a través de la política económica sería uno de los causantes de las tensiones y distorsiones en los precios de competencia, dando lugar a las crisis.
Desde esa perspectiva, una ampliación del gasto público, así como la intervención del Estado mediante mecanismos como el control de precios, la política cambiaria, monetaria y fiscal y, por supuesto, el apalancamiento del déficit fiscal mediante su monetización, serían factores que conducirían a la crisis inflacionaria según los postulados monetaristas a los que adscribe Santiago Peña.
El problema de presentar la crisis inflacionaria como una derivación del elevado gasto público no es una cuestión técnica sino política. La complejidad del problema inflacionario y su escalada global en los últimos años postpandemia, exceden con creces las posibilidades de su abordaje en este pequeño espacio, pero lo que sí quiero colocar es la naturaleza estrictamente política de pensar al gasto público como el gran problema a resolver.
Algunas ideas sobre la inflación
Desde su aparición en los medios, Javier Milei apuntó a “la casta política” y su “obsesión” por la “maquinita de imprimir” como los causantes de la crisis hiperinflacionaria y la debacle económica de la Argentina. ¿Pero qué tanto incide la “maquinita” en la inflación? Amén de la criticable política económica de los últimos años no sólo en la Argentina sino en toda la región; ya en el siglo pasado grandes figuras del pensamiento económico latinoamericano han criticado la interpretación ortodoxa de la inflación y de sus causas, concluyendo que el estudio de la inflación en América Latina no podía hacerse utilizando los mismos lentes para observar las experiencias transitadas por los países industrializados.
El estructuralismo cepalino de mediados del siglo XX criticó la simplicidad del análisis ortodoxo, desde el que se pretendía entender el fenómeno inflacionario en América Latina utilizando un instrumental cuyos modelos teóricos y la operacionalización de sus variables, resultaron de las especificidades y necesidades del desarrollo capitalista en los países más avanzados que, más allá de reconocer el carácter mundial de la acumulación de capital, no dan cuenta de las particularidades del desarrollo de los países dependientes.
Consuegra Higgins (1975) señalaba que la riqueza del pensamiento cepalino fue la de invertir los supuestos del análisis de la inflación para plantear que las respuestas a las causas del fenómeno, habría que buscarlas no en el exceso de la demanda sino en el carácter inflexible de la oferta. La visión heterodoxa añade aristas que la teoría cuantitativa del dinero no contempla, pues entiende a la inflación como resultado del aumento de la masa monetaria vía emisión. Para el pensamiento heterodoxo, la inflación no sólo responde a múltiples variables, sino que, además, presta especial atención a elementos estructurales que desencadenan eventos inflacionarios a partir de la rigidez de las estructuras productivas y, por ende, de la oferta.
La tradición heterodoxa sostiene que las presiones inflacionarias involucran, en términos más generales, a tres aspectos: las básicas o estructurales; las circunstanciales y las inducidas. Y, en este sentido, tales dispositivos de propagación de la inflación vendrían a ser nada más y nada menos que la capacidad de los diferentes actores económicos y sociales para reajustar sus ingresos o sus gastos reales relativos ante fluctuaciones en el nivel de general de precios en una economía. En el caso del sector de los asalariados la propagación de la inflación se daría mediante el reajuste del salario y otros beneficios sociales; en el sector empresarial mediante el reajuste de los precios al alza; y para el sector público se expresaría en una política fiscal deficitaria (Sunkel, 1959, citado en Consuegra Higgins, 1975).
El aporte realizado por la heterodoxia al tratamiento de la inflación hace avanzar a la ciencia económica al plantear que aquellos fenómenos; otrora señalados como causas son, en realidad, expresiones de algo subyacente. Marx sostenía que la manera como se presentan las cosas no es la manera como son y; si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. En efecto, si consideramos que las fluctuaciones en los precios, salarios y gasto fiscal son en realidad medios a través de los cuales se propaga la inflación y no sus causas; cabría preguntarse cuál es el factor que las desencadena.
Difícilmente pueda darse respuesta a tales interrogantes en estas breves líneas. Sin embargo, resulta necesario esbozar algunas reflexiones en torno a este problema, para llegar a lo fundamental de esta nota: ¿La inflación tiene lugar al “gastar más de lo que se tiene” como piensa Peña?
Más allá de “la maquinita”: la inflación como problema estructural
El reduccionismo y la simpleza del abordaje de la corriente cuantitativa para explicar la inflación expone una correlación directa entre la inflación y la política monetaria, de ahí el ataque furioso de Javier Milei a la Banca Central, y el hecho de que el Banco Central del Paraguay sea, tal vez, una de las pocas instituciones con cierta “legitimidad” en términos de la conformación de los funcionarios “técnicos”, “neutrales” al frente de la política monetaria del país.
Pensar la inflación como la mera reacción a la política monetaria pierde de vista la esencia del problema para enfocarse (convenientemente) en los dispositivos de transmisión, que resultan de la interrelación entre las variables económicas, expresión de la puja redistributiva entre los actores económicos y sociales. En esta puja, nada técnica ni neutral, tanto Milei como Peña y la tecnocracia de la Banca Central se posicionan a favor de los intereses de los capitales financieros y especulativos cuya relevancia en el escenario económico ha ido tornándose hegemónica.
Aníbal Pinto (1975) daba especial relevancia a los elementos acumulativos como causales de un proceso inflacionario. Y en entre estos, la expansión del sector financiero especulativo por encima del productivo jugaba un papel central. Asimismo, la productividad del trabajo era señalada como uno de los determinantes de la rigidez en la oferta, a los que añadía los crecientes subsidios a las importaciones y una política que incentiva la desindustrialización. Es decir, para la heterodoxia, los problemas estructurales subordinan a los fenómenos monetarios y no al revés.
Para los monetaristas (sector en el que se enmarcan Peña y Milei) las causas de la inflación se explican por la aplicación de una política monetaria expansiva, el fomento del crédito y una política fiscal deficitaria. La diferencia fundamental entre uno y otro, no radica solo en la explicación, sino en las propuestas para saldar la crisis inflacionaria y, en consecuencia, a los actores sobre los cuales se impondrán los costos para alcanzar la utopía del “equilibrio y estabilidad macroeconómica” en una “economía de competencia perfecta”.
Los postulados monetaristas han sido objeto de extensas críticas, incluso en el seno de la academia estadounidense. Rolando Astarita (2021) realiza un interesante recuento del estado de la cuestión en torno a los debates sobre la inflación en la teoría económica que invito a revisar. Sin embargo, más allá del aporte realizado por Astarita, me interesa una de las afirmaciones colocadas en torno a la tesis de la reversión del proceso desinflacionario atravesado por la economía mundial desde mediados de los setenta y cuyo final empezaría a observarse en 2021.
Sobre ello, Astarita (2021) apunta que no sólo no hay elementos suficientes para sostener que la economía mundial se encuentra en un escenario de reversión de la tendencia desinflacionaria, más allá de los picos registrados sobre todo postpandemia. Si no, además, que este proceso de desinflación estuvo estructurado en torno a la violenta e incesante ofensiva del capital sobre la clase trabajadora. Esta ofensiva que ubica Astarita en el centro de su argumentación, expone que tuvo como principio el restablecimiento del poder del dinero mediante el disciplinamiento o, mejor dicho, mediante la subsunción total del trabajo a las lógicas del capital como salida a la crisis de superproducción y de caída tendencial de la tasa de ganancia de los setenta.
Por lo anterior es que corresponde preguntarse sobre los costos de las políticas de ajuste estructural, además de desenmascarar el discurso populista de Peña y Milei, con el que pretenden legitimar la ofensiva del capital sobre la clase trabajadora, expresada en el continuo deterioro de las condiciones materiales de existencia y, en consecuencia, de las posibilidades reales de un futuro para los trabajadores. Lo anterior ocurre mediante la legitimación y la búsqueda de consenso social en torno a la renuncia a derechos sociales, laborales, políticos y económicos bajo la promesa de un futuro “mejor”. Un futuro que no puede llegar de las manos del capital que, parafraseando a Marx, vino al mundo chorreando lodo y sangre.
¿Ajuste al Estado?
Santiago Peña no esconde su afinidad política e ideológica con Javier Milei, más allá de las formas más o menos vulgares con las que las expresan. Y en este orden, comparte la política del ajuste al Estado como herramienta para controlar y revertir procesos inflacionarios; poniendo de ejemplo a Paraguay en términos de diseño e implementación de políticas económicas que tienden al equilibrio macroeconómico. Cabe preguntarse cuál es el costo del supuesto equilibrio macroeconómico y, lo más importante, quién lo paga.
La discusión en torno al papel que debería jugar el Estado en la actividad económica no es un debate novedoso ni mucho menos ha sido introducido por mentes tan estrechas como las de Milei y Peña. El siglo XX, amén de los conflictos bélicos y la decadencia humana y social expresada en el régimen nazi, fue tiempo de profundos y enriquecedores debates en el campo de la ciencia económica, particularmente en el desarrollo del pensamiento económico latinoamericano.
Aldo Ferrer ([1954] 2022), uno de los grandes exponentes del estructuralismo latinoamericano apuntaba que, la realidad está lejos de poder ajustarse a los postulados ortodoxos que señalan al libre juego de las fuerzas del mercado como promotores del progreso y la estabilidad económica. Por lo que el Estado no sólo tendría tal capacidad, sino que, además, su intervención en la economía se constituye en una necesidad incuestionable.
En efecto, el Estado no sólo tiene capacidad para propiciar el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que además tiene bajo su control toda la estructura coercitiva y represiva. Es importante señalar que el Estado nunca está “ausente”, la apariencia de la ausencia es expresión de la disposición de los recursos públicos alineados en torno a los intereses de la clase dominante, no sólo en términos económicos sino, fundamentalmente, en torno a la visión de país y de proyecto político.
Un elemento central al pensar al Estado es sin duda su carácter de clase. En tanto persistan las estructuras sociales erigidas sobre la propiedad privada de los medios de producción, la presencia del Estado será necesaria para la consecución de los propósitos de la clase que detente el poder económico. Un poder que se expresa en términos políticos, ideológicos, jurídicos y culturales.
Por tanto, el discurso populista de Javier Milei respecto al rol del Estado y la Banca Central no tiene basamento técnico-económico, sino político e ideológico. Pues no busca en sí la extinción del Estado (cosa impensable en tanto exista el capital como relación social dominante), sino de ajustarlo a las necesidades histórico-concretas de los capitales que lideran el proceso de acumulación que, tanto para el caso argentino como para el resto de la región y el mundo, son los capitales financieros, especulativos y mafiosos.
Entre las tantas funciones que desempeña el Estado en las sociedades clasistas como lo es la sociedad capitalista, se encuentra la de “conciliar” los intereses de clases antagónicas o, al menos, de suavizar la lucha de clases. Pongo el término conciliación entre comillas porque en estricto rigor, los intereses de la burguesía y de la clase trabajadora son inconciliables.
El más ligero conocimiento de la historia conduce a observar la relevancia del papel del Estado en la sociedad cuando el movimiento de la lucha de clases es favorable a los intereses de la clase trabajadora. Ejemplo de ello han sido las históricas conquistas de la clase obrera, resultado de la organización de la clase y del convencimiento absoluto de que la salida a problemas que son colectivos no puede sino resolverse de manera colectiva, tal como lo son la salud, educación, trabajo, etc.
El Estado no es neutral ni podría serlo de ninguna manera y en ningún momento histórico. De ahí que, en el estadio actual de agudización de las contradicciones entre el capital y el trabajo, la salida que nos presentan los capitales más concentrados, las clases dominantes, no es otra que el desmantelamiento del Estado social de derechos, imponiendo el costo de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora, cuyos derechos a salud, educación, trabajo y vivienda han sido sistemáticamente desmantelados, llegando incluso a su negación.
La propuesta de desmantelar el Estado, de ajustarlo, de satanizar el gasto público y el déficit fiscal, responden a la necesidad del capital financiero – especulativo y mafioso, de garantizar su reproducción y la acumulación por la vía de las actividades ilícitas e ilegales como válvulas de oxígeno a los problemas de la acumulación de capital. Análogamente, es expresión del movimiento contradictorio del capital, el cual no puede comprenderse como una estructura homogénea, sino como una totalidad cuyas partes se encuentran en permanente disputa no sólo en términos de la apropiación de la riqueza generada por el trabajo y la explotación de los recursos naturales sino, además, en función de intereses que son igualmente contradictorios. En tanto lo que beneficia al capital financiero, especulativo y mafioso no beneficia necesariamente a los capitales productivos, y mucho menos a la clase trabajadora.
La sociedad paraguaya sabe de esto, en particular, la clase trabajadora, cuyos derechos han sido sistemáticamente negados, conduciendo al exilio y a la fragmentación de miles de familias en la búsqueda de un horizonte mejor de realización. Santiago Peña esconde el fracaso de la política del ajuste permanente con discursos maquillados con tecnicismos excesivos e irrelevantes para la mayoría trabajadora, cual vocero de la dictadura del capital.
El desmantelamiento del Estado en términos de su función social y de garante de derechos se traduce en el deterioro de las condiciones generales de vida de la población. Pues el ajuste del gasto afecta a la sociedad en general y a los sectores más vulnerables en particular, además de renunciar a proyectos políticos de incentivo al desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. Esto en función de los intereses de las clases dominantes que lideran el proceso de acumulación capitalista, como es el caso de los sectores vinculados a las finanzas, la especulación y a todo tipo de actividades ilícitas.
Las malas condiciones materiales en las que se reproduce la clase trabajadora paraguaya resultan de una política de ajuste permanente y, por tanto, mejorar la vida de cada uno, de cada una, implica necesariamente construir un proyecto político – económico y cultural distinto al de las clases dominantes. Y es esta la principal tarea de la clase obrera organizada y de su vanguardia.
Referencias
Astarita, R. (2021). Inflación y discusiones en teoría monetaria. Obtenido de https://rolandoastarita.blog/2021/12/01/inflacion-y-discusiones-en-teoria-monetaria-1/
Consuegra Higgins, J. (1975). Un nuevo enfoque de la teoría de la Inflación. Problemas del Desarrollo, 153-172.
Ferrer, A. (1954). El Estado y el Desarrollo Económico. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
Pinto, A. (1975). Una visión latinoamericana de la inflación en los países industrializados. Comercio Exterior(9).
Sunkel, O. (1959). Un esquema general para el análisis de la inflación. Revista Economía(62).
[1] Economista. Máster en Ciencias Sociales con especialización en Investigación y Desarrollo Social. Doctoranda en Economía por el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Presidenta de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. Integra el GT de CLACSO Crisis y Economía Mundial y la Red de Estudios de la Economía Mundial (RedEM). Contacto: alhelicaceres@seppy.org.py
[2] SANTIAGO PEÑA I “A mi gobierno le costaba tener diálogo fluido con Alberto Fernández” (youtube.com)

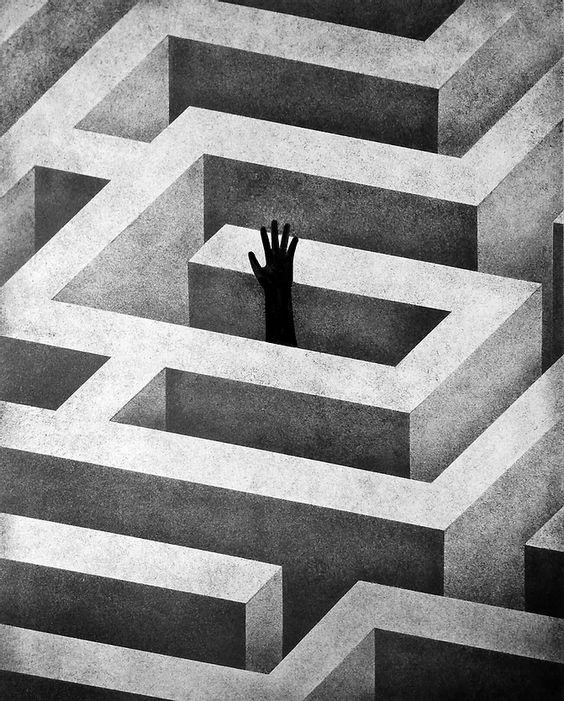

Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.